La psicosis arancelaria de Trump en contexto de una transición hegemónica
Alfredo Falero
Para quienes venimos trabajando hace tiempo con la guía analítica de las teorías de los sistemas-mundo o de otras perspectivas que contribuyen a analizar eventos locales y regionales a la luz de procesos globales de fondo, sabemos que es necesario tener cautela cuando escuchamos un coro de voces que hablan de “desglobalización” en función de las espectacularizadas bravuconadas arancelarias del presidente norteamericano. Por cierto, bravuconadas muy excitantes para una parte importante de su sociedad que ostenta niveles alarmantes de ignorancia de cosas básicas y todavía se cree cuentitos del tipo “make américa great again”.
Lo que se está materializando ante nuestros ojos no es más que la cristalización de lo anunciado en su momento por investigadores de gran erudición que al menos desde la década del noventa del siglo pasado sustentaron la tesis del declive norteamericano manejando ideas como “capitalismo senil” (Samir Amin) o “caos sistémico” y “transición hegemónica” (Giovanni Arrighi) por colocar sólo dos ejemplos. Hoy por supuesto el diagnóstico no es novedad alguna, lo que en todo caso constituye una diferencia respecto a la década del noventa es el declive relativo de regiones centrales de acumulación como Japón y Europa que entonces algunos análisis colocaban incluso como eventuales alternativas hegemónicas “occidentales”, pese a que evidentemente el primero no es geográficamente el caso.
erudición que al menos desde la década del noventa del siglo pasado sustentaron la tesis del declive norteamericano manejando ideas como “capitalismo senil” (Samir Amin) o “caos sistémico” y “transición hegemónica” (Giovanni Arrighi) por colocar sólo dos ejemplos. Hoy por supuesto el diagnóstico no es novedad alguna, lo que en todo caso constituye una diferencia respecto a la década del noventa es el declive relativo de regiones centrales de acumulación como Japón y Europa que entonces algunos análisis colocaban incluso como eventuales alternativas hegemónicas “occidentales”, pese a que evidentemente el primero no es geográficamente el caso.
Respecto a Europa, más allá de algunas especificidades que conserva (incluyendo su capacidad de producción de atractivos para el turismo masivo), lo cierto es que con su proyectado incremento en gastos militares (de 800 mil millones de euros!) y su aceptación en los hechos de la subordinación a Estados Unidos, más su declive económico y democrático, representa junto con Estados Unidos la decadencia hegemónica de la región Atlántica.
En este marco, Trump impone un juego de negociaciones arancelarias cuyo principal objetivo es China, como es sobradamente conocido. Tampoco es misterio los efectos generales buscados: procurar elevar el costo de la importación de productos extranjeros, obligar a transnacionales a invertir de nuevo dentro de Estados Unidos y reducir el déficit comercial. Ahora bien es un juego del que conocemos la espectacularización realizada, pero poco de las negociaciones políticas desencadenadas.
Una gran pregunta es ¿eso funcionará?. El economista Michel Roberts ha explicitado claramente por qué no (ver “la última andanada de Trump ¿El día de la liberación?”). No sólo por las represalias (y, agréguese que China tiene ya potencialidad en ese sentido como recambio hegemónico futuro), sino porque la proporción del comercio estadounidense en el comercio mundial viene bajando aunque todavía sea del 10,35 %, lo cual supone búsqueda de alternativas en los intercambios globales.
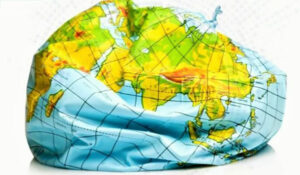 Pero otra pregunta de fondo posible es: ¿constituye esto un indicador de “desglobalización”?. En lo que sigue, trataré de fundamentar por qué la respuesta es igualmente negativa considerando la transición hegemónica. La primera cuestión a aclarar es a que llamamos globalización. Tanto si la pensamos como un proceso intrínseco al capitalismo (es decir, desde el siglo XVI en adelante) como si es el nombre que le colocamos a las transformaciones a escala transnacional engendradas en la década del ochenta con el neoliberalismo y que cristalizaron en la década del noventa, se trata de procesos sociales profundos.
Pero otra pregunta de fondo posible es: ¿constituye esto un indicador de “desglobalización”?. En lo que sigue, trataré de fundamentar por qué la respuesta es igualmente negativa considerando la transición hegemónica. La primera cuestión a aclarar es a que llamamos globalización. Tanto si la pensamos como un proceso intrínseco al capitalismo (es decir, desde el siglo XVI en adelante) como si es el nombre que le colocamos a las transformaciones a escala transnacional engendradas en la década del ochenta con el neoliberalismo y que cristalizaron en la década del noventa, se trata de procesos sociales profundos.
Es decir, el presidente norteamericano podrá declarar que la Corte Penal Internacional (CPI), ha participado en “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano Israel” y por tanto no reconocer su jurisdicción, podrá cuestionar a la Organización Mundial de la Salud, entre otras múltiples políticas posibles por el estilo como una suerte de sheriff con poder global, incluso puede ya deshacerse de disfraces geoculturales como los que le proporcionaba la USAID y anunciar abiertamente barbaridades imperialistas, pero es muy difícil que las medidas no generen perjuicios importantes a intereses de grandes empresas transnacionales sin consecuencias visibles e invisibles a nivel económico y social que terminen complicando seriamente su gobierno. A nivel de la sociedad en general, la producción de ignorancia como forma de dominación también tiene sus límites si se generaliza la degradación de las condiciones de vida. Es decir, tiene límites y los conoce.
Este puede ser considerado el primer eje explicativo a tener en cuenta en la discusión globalización – desglobalización y transición hegemónica: el creciente papel de las transnacionales y la relación con los Estados-Nación cuyo poder paralelamente tiende a debilitarse en relación al siglo XIX y buena parte del siglo XX. Tienen un juego intrínsecamente global y para que ello sea posible no se producen alineamientos simples con los Estados-nación, incluso poderosos. Medidas de desglobalización reales disminuirían su eficiencia, por ejemplo al aumentar los precios. Igualmente tener que reconfigurar las cadenas de suministros no es tan simple. En suma, el proteccionismo en el actual contexto puede acelerar la posibilidad de una crisis de grandes proporciones.
Incluso Elon Musk puede ya estar arrepintiéndose de su estrecha conexión con Trump más allá que, como otras caras visibles de las transnacionales “Big Tech” representantes de este capitalismo -llamémosle cognitivo o informacional para enfatizar un cambio cualitativo respecto al industrial- esperan fuertes subvenciones del gobierno norteamericano. Ha trascendido la situación de Boeing en tanto China ordenó a sus aerolíneas cancelar todos sus pedidos de aviones a esa empresa, pero seguramente otros casos queden en los oscuros pasillos estatales de los lobbies que después se reflejan en políticas y declaraciones acordes.
transnacionales “Big Tech” representantes de este capitalismo -llamémosle cognitivo o informacional para enfatizar un cambio cualitativo respecto al industrial- esperan fuertes subvenciones del gobierno norteamericano. Ha trascendido la situación de Boeing en tanto China ordenó a sus aerolíneas cancelar todos sus pedidos de aviones a esa empresa, pero seguramente otros casos queden en los oscuros pasillos estatales de los lobbies que después se reflejan en políticas y declaraciones acordes.
Elevando aún más la mirada y teniendo presente la historia, sabemos que como otras transiciones hegemónicas, la actual sigue un patrón de financierización en la acumulación de capital a escala mundial. Reitérese: esto no es estrictamente una novedad. La novedad es el tamaño de los gigantes financieros como son los fondos de inversión. BlackRock es el más conocido (por el avance en inversiones inmobiliarias contribuyendo, dicho sea de paso, a crear un gran problema de acceso a la vivienda), pero también están Vanguard y Fidelity, entre otros. Los mencionados pueden tener sede en Estados Unidos, pero todos participan en las acciones de grandes transnacionales a nivel global. ¿Hasta dónde les interesa realmente la desglobalización a estos monstruos financieros?.
Pasemos rápidamente a un segundo eje explicativo sobre tendencias estructurales en esta transición hegemónica: todavía tenemos la inercia de pensar en términos de capitalismo industrial, pero las nuevas formas de capitalismo que por supuesto no anulan las dinámicas industriales, mercantiles o agrarias anteriores sino que las articulan, las subsumen, suponen intrínsecamente más interconexiones globales. De este modo, los llamados “servicios” (convengamos que aquí pueden entrar cosas muy diversas) quedaron fuera de los ataques arancelarios recientes del presidente Trump.
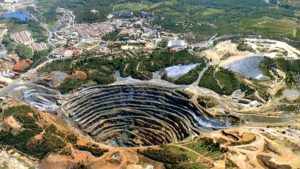 De base, el nuevo capitalismo requiere mayor conocimiento, permanente innovación, mayor investigación para aplicación inmediata, de modo que todas las estructuras educativas procuran ser redireccionadas en ese sentido, no sin conflictos por supuesto. Pero también requiere fuentes de extractivismo de minerales, agua y recursos naturales en general así como la logística necesaria para hacerlo posible. Y aquí reaparece un aspecto central de expansión de la economía-mundo que es la polarización centro – periferia. No existe una cosa sin la otra.
De base, el nuevo capitalismo requiere mayor conocimiento, permanente innovación, mayor investigación para aplicación inmediata, de modo que todas las estructuras educativas procuran ser redireccionadas en ese sentido, no sin conflictos por supuesto. Pero también requiere fuentes de extractivismo de minerales, agua y recursos naturales en general así como la logística necesaria para hacerlo posible. Y aquí reaparece un aspecto central de expansión de la economía-mundo que es la polarización centro – periferia. No existe una cosa sin la otra.
Los métodos por los que se procura someter a la periferia pueden ser variados: por exterminio poblacional masivo y ocupación (Palestina), intentando moderar disputas geopolíticas con reparto de extractivismo entre centros de acumulación (Ucrania), generando condiciones de aceptación a mediano plazo como mal menor (Groenlandia), desconociendo acuerdos anteriores y apelando a presiones (Panamá y su canal), incentivando divisiones regionales (América Latina) y contribuyendo a generar gobiernos genuflexos (Argentina y Ecuador son los casos paradigmáticos actuales), y así se podría seguir.
En otras palabras, el capitalismo actual no puede dejar de ser globalizador pues la transición tecnológica y energética requiere reproducir esa doble condición como nunca antes: desarrollo de espacios intensivos en conocimiento en centros de acumulación por un lado y disponibilizar territorios de las periferias para facilitar extractivismos, logística y succión de naturaleza por otro. Y esto lleva a un tercer y último eje explicativo a destacar aquí: los conflictos sociales están localizados pero sus efectos y potencial trascendencia los vuelve globales. 
Las anteriores transiciones hegemónicas se caracterizaron por crecientes conflictos sociales entre el desafío y la reafirmación de las jerarquías establecidas. Y considerando la coyuntura actual puede parecer que esto no ocurre actualmente. Pero de la misma forma que la actual transición hegemónica no puede reducirse a una tensión este y oeste desplazando de la atención la polarización regiones centrales de acumulación y regiones periféricas, también con la conflictividad puede perderse la mirada transcoyuntural.
En los conflictos sociales actuales, los protagonistas que desafían lo establecido en relación a los conocidos del siglo XIX y XX, han cambiado. Algunos naturalmente son igual que antes protagonizados por trabajadores, pero no resulta particularmente fácil contar con herramientas de lucha efectivas frente a procesos de automatización, fragmentación inducida y diversas formas de dominación que integran mucho conocimiento para la “gestión” de “recursos humanos”. Por otro lado, está todo lo vinculado con las luchas feministas y relacionadas con la diversidad que es nuevo y tienen su importancia. Pero, teniendo presente las transformaciones en curso rápidamente mencionadas, es preciso considerar toda la conflictividad existente y potencial por el uso del territorio y las consecuencias en el medio ambiente y el desplazamiento poblacional o su proletarización precarizada.
Además, en América Latina, hasta el 2019 se generaron irrupciones sociales a nivel urbano importantes que desafiaron la feroz represión y con consecuencias políticas variadas (recordar los casos de Chile y Colombia en particular). Posteriormente se ha observado en general un  debilitamiento de estas expresiones paralelo a la degradación de la democracia y de las instituciones con un malestar social que la ultraderecha logró canalizar a su favor. Antes, lo había hecho en Brasil a partir de 2013 con un mojón importante con la destitución de Dilma Rouseff en 2016 y todo lo conocido que vino después. El conflicto social es parte entonces de los juegos geopolíticos y geoeconómicos.
debilitamiento de estas expresiones paralelo a la degradación de la democracia y de las instituciones con un malestar social que la ultraderecha logró canalizar a su favor. Antes, lo había hecho en Brasil a partir de 2013 con un mojón importante con la destitución de Dilma Rouseff en 2016 y todo lo conocido que vino después. El conflicto social es parte entonces de los juegos geopolíticos y geoeconómicos.
El tema es obviamente amplio, pero a efectos cerrar este eje de análisis de la transición hegemónica es necesario realizar dos consideraciones finales. En primer lugar, más allá de ciclos de luchas sociales con sus alzas y bajas, no debe subestimarse el poder social de rebelarse y los efectos que trascienden lo local. Por presencia o ausencia este es un componente del rumbo que puede tomar la transición hegemónica. En segundo lugar, todavía no hemos visto las dinámicas de conflicto y las novedades que puede traer en ese sentido este capitalismo cognitivo o informacional. Por ahora se manifiestan en destellos aquí y allá pero nuevamente, la historia nos indica que podemos no estar viendo procesos de fondo.
Y una última consideración en ese sentido es que las regiones periféricas pueden llegar a tener otra voz si logran tejer alianzas regionales o integrar formatos en clave de articulación de semiperiferias con los intereses de la región central de acumulación del Pacífico que se propone en el recambio hegemónico con el protagonismo de China. Retomar el “espíritu de Bandung” llamó Samir Amin a esto cuando se cumplieron sesenta años de aquel evento de 1955. Potencialmente, el show arancelario de Trump podría no significar un antes y un después de nada.
*Doctor en Ciencias Sociales con especialización en Sociología. Fue docente de cursos de grado y posgrado e investigador en la Universidad de la República de Uruguay e integra el sistema nacional de investigadores
